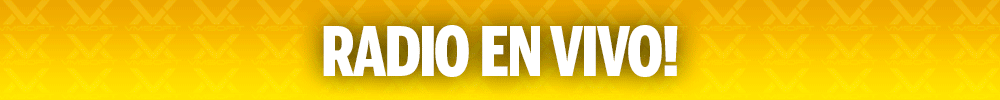Envejecer en la pobreza

(Miércoles 25 de junio de 2025) Informe Fundación Colsecor / Las jubilaciones mínimas sólo cubren el 30% de las necesidades, mientras aumentan los medicamentos y se recortan programas y servicios de salud. Ser jubilado y hacer changas para sobrevivir. El drama de los inquilinos de la tercera edad. Los trámites para beneficios sociales, inalcanzables para una persona mayor. Sumar años pero perder derechos y calidad de vida. /
Las estadísticas señalan que en Argentina el envejecimiento poblacional es un fenómeno en alza en las últimas décadas. Por lo tanto, construir políticas públicas estratégicas para acompañar esa tendencia demográfica debería ser una obligación y un desafío mayúsculo. Lamentablemente eso no ocurre: el escenario actual de las condiciones de vida de las personas mayores se destaca por el retroceso en derechos esenciales, el aumento de las desigualdades y los signos de ajuste desde el propio Estado hacia uno de los sectores más vulnerables.
La agenda pública de la Fundación COLSECOR dialoga sobre la situación de las personas mayores, que en nuestro país alcanza el 14% de la población total. Las políticas públicas, a nivel nacional, suprimieron accesos y derechos fundamentales con consecuencias palpables: pérdida de poder adquisitivo hasta ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, recortes en el acceso a la salud (que incluyen la quita de medicamentos muy consumidos por las personas mayores) y violencia institucional.
Si había deudas con las personas mayores, en la actualidad hay un escenario de desprotección en todos los frentes. Nuevamente, la red comunitaria es la que hace la diferencia: organizaciones civiles, centros de jubilados y los programas de extensión de las universidades públicas asumen y refuerzan los hiatos que dejan las políticas nacionales.
Vivir con una jubilación mínima
Según datos del INDEC, en mayo de 2025 la jubilación mínima ascendía a 296.481 pesos más un bono extra que desde marzo del 2024 se encuentra congelado en 70 mil pesos, mientras que la canasta básica del jubilado -el monto estimado para cubrir gastos elementales de alimentación, vivienda, medicamentos y transporte - se ubicaba en 1.200.523 pesos, al mes de abril. Es decir, el haber mínimo apenas cubre el 30% de las necesidades de un jubilado, lo que significa que viven por debajo de la línea de la pobreza.
Aunque Argentina arrastra desde hace años el problema de las bajas jubilaciones, quienes cobran la jubilación mínima han perdido ingresos equivalentes a cinco pensiones mínimas sólo en el primer año del gobierno de Libertad Avanza. Esta situación se traduce en múltiples estrategias de supervivencia. De acuerdo con un relevamiento reciente de la Defensoría de la Tercera Edad, crece la cantidad de personas mayores que deben seguir trabajando en la informalidad o en tareas esporádicas para poder cubrir sus necesidades básicas. Es decir, el mayor problema no es que sigan trabajando, sino que lo hagan en condiciones de precariedad; que no puedan jubilarse si es el deseo y necesidad de ese adulto mayor.
Los registros oficiales dan cuenta de que, de 9,4 millones de personas con ocupación formal, 783.597 son mayores de 60 años. Pero esos registros dejan afuera a quienes continúan trabajando de modo informal. Ese sector es que el creció, producto del desfasaje entre la canasta básica de un jubilado y lo que recibe como haber. Ante esa creciente inseguridad económica, continúan en puestos de baja productividad, en trabajos conocidos como “changas” y en actividades de mayor precariedad, como el sector de la limpieza. “La gente que llega a la edad en que puede jubilarse evita hacerlo. Un trabajador que se jubila pasa a cobrar la mitad de sus ingresos. Hay explotación laboral en la tercera edad porque muchos, por la necesidad de seguir trabajando, aceptan cualquier puesto de baja calificación y en situación de informalidad”, señala Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad y quien preside la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.
Menos acceso a la salud
En un país donde 5,3 millones de jubilados y pensionados se atienden a través del PAMI, es decir, el 12% de la población argentina y el 60% de sus adultos mayores, los recortes en medicamentos y prestaciones impactan directamente sobre la calidad de vida. En el último año, la obra social redujo la cobertura gratuita de más de 40 medicamentos esenciales. En paralelo, hubo un raid de aumentos en los precios, muy por encima de la inflación.
“Desde que Javier Milei ganó el ballotage, en noviembre de 2023, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada de 237,1%. Pero sorprenden aún más los incrementos interanuales de algunos medicamentos muy consumidos: el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 52,3%.”, señalan desde CEPA en este informe, actualizado al mes de abril de 2025.
Además, se volvieron más burocráticos los trámites para acceder a subsidios por razones sociales, con idas y vueltas e información poco clara de parte del Gobierno Nacional, lo que “produjo un nivel de desconcierto que no dio lugar ni tiempo a que las personas mayores pudieran buscar redes de apoyo para superar este nuevo golpe y deterioro de su salud”, denuncian desde el CELS. Así, los trámites se hicieron tan exigentes que lo volvieron inaccesible. Por ejemplo, para los casos en que el costo de los medicamentos represente más del 15% de los ingresos, se podía solicitar una excepción, pero era necesario presentar un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica. “Es decir, la vía de excepción es inalcanzable, técnica y lejana a la vida de las personas mayores, cuya principal preocupación es continuar con sus tratamientos de salud”, agregan desde la organización, creada en 1979.
Como si fuera poco, desde el gremio de trabajadores del PAMI (SUTEPA) se denuncia un incremento sostenido en las listas de espera para intervenciones, tratamientos y estudios clínicos, una consecuencia directa del ajuste presupuestario y los despidos en área del PAMI, que “afecta a personal administrativo y profesional en todo el país y el efecto real es un desmantelamiento progresivo de la atención pública. Hay oficinas de agencias que cerraron sus puertas tras los despidos de sus únicos trabajadores. La medida no solo dejó desempleados, sino que obligó a los jubilados a trasladarse a ciudades vecinas para realizar trámites esenciales”, señalan desde sindicato.
Por fuera del PAMI, el Estado Nacional también desactivó el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable (PRONEAS), una política pública que articulaba acciones entre el sistema de salud, organizaciones sociales y ámbitos educativos para promover el bienestar integral de las personas mayores. Hoy, sólo algunas provincias o municipios sostienen programas similares, lo que acentúa la desigualdad territorial y deja a miles de personas sin acceso a una política pública esencial.
Déficit habitacional
El acceso a una vivienda digna es otro de los derechos que se vuelve cada vez más inaccesible para una porción significativa de personas mayores en Argentina. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 7,25% de la población mayor de 60 años debe alquilar su vivienda. Si bien ese porcentaje puede parecer bajo en relación al promedio general, hay dos cuestiones a tener en cuenta: en primer lugar, representa el doble de hace dos décadas, denuncian desde la Fundación Tejido Urbano, un fenómeno que en el documento nombran como “inquilinización” de la tercera edad. Y, en segundo término, en el caso de los adultos mayores ser inquilino implica una carga extra: suele ser el resultado de trayectorias marcadas por la inestabilidad laboral, el empleo informal o los salarios que no permitieron acceder a una propiedad durante la vida activa.
En este punto, la situación más vulnerable es la de las mujeres: el 57,4% de las inquilinas de más de 60 años son mujeres. El fin de la moratoria previsional afectará sobre todo a este grupo: por el desigual acceso al mercado de trabajo y la menor posibilidad que tienen las mujeres para completar los 30 años de aportes, “9 de cada 10 tuvo que recurrir a este instrumento para obtener una jubilación”, agrega el informe.
El dato más sensible es el plan b al que tienen que recurrir esos inquilinos en la vejez: al no poder pagar el alquiler, cada vez más jubilados, que no tienen problemas de salud, terminan en geriátricos. “En los hogares públicos hay mucha gente que termina internada porque no puede sostener su vida. Hay, entre comillas, 'enfermos sociales', que están en perfectas condiciones para manejarse por sus propios medios, pero no tienen capacidad económica de mantenerse”, explica Eugenio Semino, defensor de la tercera edad.
Entre quienes alquilan, el alto costo y la baja en los haberes mínimos, plantean el interrogante sobre el tipo de vivienda al que acceden, ¿garantiza una calidad de vida adecuada?, se preguntan desde la Defensoría. Además, “resulta preocupante determinar cuánto dinero queda disponible para cubrir otras necesidades básicas, como la alimentación y los medicamentos, después de pagar el alquiler”.
Esta situación desnuda, además, la ausencia de políticas públicas específicas para el acceso a la vivienda en esta franja etaria, lo cual también contribuye a la fragilidad del derecho al hábitat en la vejez. No hay un solo programa desde el Gobierno Nacional que apunte a mejorar el déficit habitacional entre jubilados.
Al reclamo pacífico, la respuesta policial
En febrero de 2025 se dio inicio a las marchas semanales de jubilados frente al Congreso. Estas se transformaron en un espacio de protesta activa y periódica, en el que comenzaron a confluir otras representaciones críticas al gobierno. La respuesta del Ministerio de Seguridad fue incrementar la acción policial. En las últimas movilizaciones al menos 82 personas resultaron heridas y cuatro detenidas, incluidos trabajadores de prensa. Esas acciones se llevaron a cabo con la aplicación del “protocolo antipiquetes”, pero actuando incluso en espacios públicos como veredas y la Plaza del Congreso.
El episodio más grave se registró el 12 de marzo, cuando los jubilados, apoyados por hinchas de fútbol, fueron desalojados con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Hubo más de 120 detenidos y 45 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas y tuvo que estar internado durante tres meses, varias cirugías de por medio y ahora continuar su rehabilitación en otro centro de salud. La imagen de Grillo fue impactante por la gravedad de las secuelas, pero en la misma jornada otra escena clara de violencia institucional dio vueltas al mundo, un golpe directo de un policía contra una abuela que cayó inconsciente al piso.
Cuesta comprender que el reclamo de los jubilados de cada miércoles sea respondido desde el Estado con brutal represión y vulneración al derecho básico de protesta. Organismos de derechos humanos como el CELS o la Comisión Provincial por la Memoria, desde donde monitorean todos los miércoles las marchas, presentaron denuncias penales en la justicia argentina y ante instancias internacionales como ONU y CIDH.
La comunidad, red de contención
Frente al deterioro sostenido de las condiciones de vida de las personas mayores y al repliegue del Estado Nacional, distintos espacios comunitarios han reforzado su papel como redes de cuidado y contención. Asociaciones civiles, clubes de barrio y universidades públicas son hoy algunos de los actores clave en el acompañamiento cotidiano de quienes atraviesan la vejez con escasos recursos económicos.
Los centros de jubilados (más de 5.000 en todo el país, según registros de PAMI) ofrecen desde talleres de memoria, alfabetización digital y actividades físicas hasta comedores comunitarios. Muchos funcionan con mínima o nula asistencia estatal y sostienen sus servicios a través del voluntariado, donaciones barriales y alianzas con otras instituciones.
Si bien la oferta deportiva en los clubes del país sigue estando mayoritariamente orientada a niños y adolescentes, comienzan a aparecer propuestas específicas para la tercera edad, como caminatas grupales, bochas o clases de gimnasia suave. Sin embargo, según destaca un reciente estudio cualitativo de la Fundación COLSECOR, los segmentos con menor presencia en la planificación deportiva son las mujeres adultas y las personas mayores. En este sentido, los clubes enfrentan un desafío clave: potenciar su función social no solo como espacios de formación deportiva, sino también como lugares de contención, integración y bienestar para quienes envejecen en sus comunidades. En este contexto, el rol del club como institución comunitaria adquiere un valor estratégico: convertirse en una política de envejecimiento activo de base territorial.
Por su parte, las universidades nacionales desarrollan programas de extensión orientados al envejecimiento activo que incluyen propuestas educativas, culturales y de salud preventiva. Un ejemplo destacado es el Programa Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) que, si bien sufrió recortes en los últimos meses, sigue funcionando en varias universidades gracias al compromiso de docentes, no docentes y estudiantes.
Por otro lado, también hay asociaciones civiles que sostienen con esfuerzo y a pulmón actividades para los jubilados, por ejemplo, la Asociación Civil Años - Espacio Gerontovida impulsa desde el año 1990 proyectos de organizaciones de diferentes localidades en el interior del país, con el objetivo de lograr la inserción de las personas mayores tanto en los circuitos de atención como en los ámbitos del trabajo, el consumo, el esparcimiento y el bienestar en general.
A contramano de las Cinco prioridades para la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), propuesto por Naciones Unidas, las carencias de nuestros jubilados son muchas y profundas: jubilaciones por debajo de la línea de la pobreza, medicamentos que se vuelven inasequibles, precarias condiciones habitacionales, programas de salud que se desmantelan y hasta violencia institucional. En este escenario, sólo las redes comunitarias, territoriales, sostienen lo que el ajuste deja caer.-
FOTO: